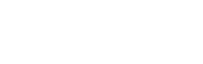Bajo las llanuras del centro del país, un vasto mar subterráneo condiciona la vida y la producción agropecuaria. Comprenderlo y medirlo es el desafío que asumió ReMAS, la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, impulsada por investigadores del CONICET, la UNSL, la UNC, el INTA y la empresa Omixon, que comparte los datos en tiempo real.
Bajo la superficie de las llanuras del centro del país, esas que se extienden entre Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Santiago del Estero, descansa un verdadero mar interior: el agua subterránea. Invisible pero poderosa, esa napa freática que corre silenciosa bajo los suelos agrícolas puede ser, según el contexto, una aliada o una amenaza. Cuando las lluvias escasean, su presencia cercana permite mantener la producción; pero cuando asciende demasiado, anega los campos, inutiliza caminos y afecta viviendas.
Comprenderla y medirla, dicen los científicos, es el primer paso para convivir con ella.
Con esa premisa nació ReMAS, la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas de Córdoba con participación ciudadana, una iniciativa que combina ciencia, educación y producción agropecuaria. El proyecto, que articula investigadores del CONICET, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el INTA y la empresa tecnológica Omixon, propone algo tan simple como transformador: enseñar a medir el nivel de la napa y compartir esos datos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones.
“Detrás de ReMAS hay años de trabajo en la llanura chaco pampeana, donde la napa condiciona todo, desde los cultivos hasta la infraestructura rural”, explicó a Todo Un País Juan Whitworth Hulse, investigador del Grupo de Estudios Ambientales del IMASL (UNSL–CONICET), uno de los equipos impulsores del proyecto junto a colegas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC.
La iniciativa tuvo su punto de partida en la articulación entre el ámbito académico y el Área de Recursos Hídricos de Córdoba (APRI). “Fue clave sumar al Estado, porque ellos son quienes necesitan el dato para gestionar”, comentó Whitworth Hulse y agregó que “ReMAS nació de esa tríada: el CONICET, la universidad y el Estado provincial, con apoyo de productores y escuelas”.









ReMAS se divide en dos ramas complementarias, ReMAS Escuelas y ReMAS Agro.
La primera se basa en la ciencia ciudadana. Docentes, estudiantes y vecinos aprenden a medir el nivel de la napa en su localidad, especialmente en pueblos con antecedentes de anegamientos. Los datos que registran los propios alumnos se cargan a una base común y permiten construir mapas hídricos de enorme valor.
La segunda, ReMAS Agro, se apoya en productores agropecuarios, muchos nucleados en CREA, Aapresid o INTA, que incorporan la medición de napa como parte de su rutina de manejo. “Los productores saben mejor que nadie lo que implica tener el agua cerca, porque puede salvarte de una sequía o dejarte sin piso para sembrar”, resumió el investigador.
El método es sencillo y accesible. Se perfora un pozo de hasta 10 metros, se encamisa con un tubo de PVC y se mide con una cinta y una pequeña sonda sonora. El registro, distancia entre la superficie y el nivel del agua, se envía por WhatsApp al grupo de ReMAS, donde se compilan los datos que luego son analizados por los técnicos y cargados en servidores públicos.
“Lo importante no es tanto la frecuencia como el momento”, aclaró Whitworth Hulse. “Saber cómo arranca la campaña, cómo termina y si la napa viene subiendo o bajando. Ese ‘delta’ es clave, cuando el agua está en ascenso, cualquier lluvia puede desbordar; si viene bajando, el suelo absorbe mejor”.
Los beneficios productivos son evidentes. El monitoreo permite decidir qué cultivos sembrar y cuándo, evitar pérdidas por excesos hídricos y, en muchos casos, utilizar la napa como un riego natural. En zonas donde el nivel freático está a menos de dos metros, cultivos como el maíz, la soja o la alfalfa pueden acceder a esa humedad subterránea y sostener rendimientos incluso en años secos.
En contrapartida, cuando el nivel se eleva demasiado, la napa impide el ingreso de maquinaria, deteriora caminos rurales y compromete la infraestructura. “En los pueblos donde no hay cloacas, la napa alta puede mezclarse con los pozos ciegos y hasta hacer ceder los cimientos”, advirtió el investigador. Por eso, además del valor agrícola, ReMAS actúa como un sistema de alerta temprana para intendentes y organismos locales.
Cada punto de medición se complementa con estaciones automáticas de la empresa Omixon, que registran datos horarios de humedad y nivel freático. Esta información, cruzada con registros manuales de escuelas y productores, conforma un mapa dinámico que se actualiza de manera constante.
“Lo más valioso es que los datos son abiertos. Cualquier productor o ciudadano puede verlos”, explicó Whitworth Hulse. Cada tres meses, el equipo de ReMAS elabora un informe técnico que se entrega al gobierno provincial y se comparte con los participantes de la red.
Pero más allá de los números, hay un objetivo mayor: construir cultura del agua. “Cuando los chicos de las escuelas aprenden a medir, entienden la importancia de cuidar y monitorear el recurso. Y los productores que miden, producen mejor”, sintetizó.
De Córdoba a San Luis: el sueño de una red regional
La experiencia cordobesa ya inspira a provincias vecinas. San Luis, donde el fenómeno del “río nuevo” transformó radicalmente los paisajes agrícolas en la Cuenca del Morro, aparece como candidata natural para replicar el modelo.
“Sería un sueño tener una red similar en San Luis”, afirmó Whitworth Hulse, quien conoce bien la zona. “Ya hay antecedentes de monitoreo y productores dispuestos. Solo falta articular con el gobierno y con las escuelas. No se necesita una gran inversión, lo fundamental es la organización”.
El investigador imagina una red integrada al sistema provincial de estaciones meteorológicas (REM), incorporando sensores de napa junto a los de humedad del suelo. “Sería ideal para las zonas del Morro o del sur provincial, donde los ascensos freáticos son un problema recurrente. Tener el dato en tiempo real permitiría anticiparse y actuar”, aseguró.
En un escenario climático cada vez más incierto, la gestión inteligente del agua es uno de los desafíos más urgentes para la producción agropecuaria argentina. En ese contexto, proyectos como ReMAS demuestran que la ciencia, la educación y el trabajo en red con los productores pueden transformar los problemas en oportunidades.
Porque medir la napa, ese mar oculto bajo los pies, es, en definitiva, una forma de conocer mejor la tierra que nos alimenta. Y en el agro, como en la vida, medir es creer y producir mejor.
El equipo de San Luis lo integran los investigadores Esteban Jobbágy, Juan Whitworth Hulse y Simón Alsina, del Grupo de Estudios Ambientales – IMASL, Universidad Nacional de San Luis y CONICET.
Y por Córdoba, participan Carlos Marcelo García, José M. Díaz Lozada, Joaquín Segura Ellis, Matina Massa y Clara Pezzutti, del Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT CONICET/UNC) y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de esa provincia.