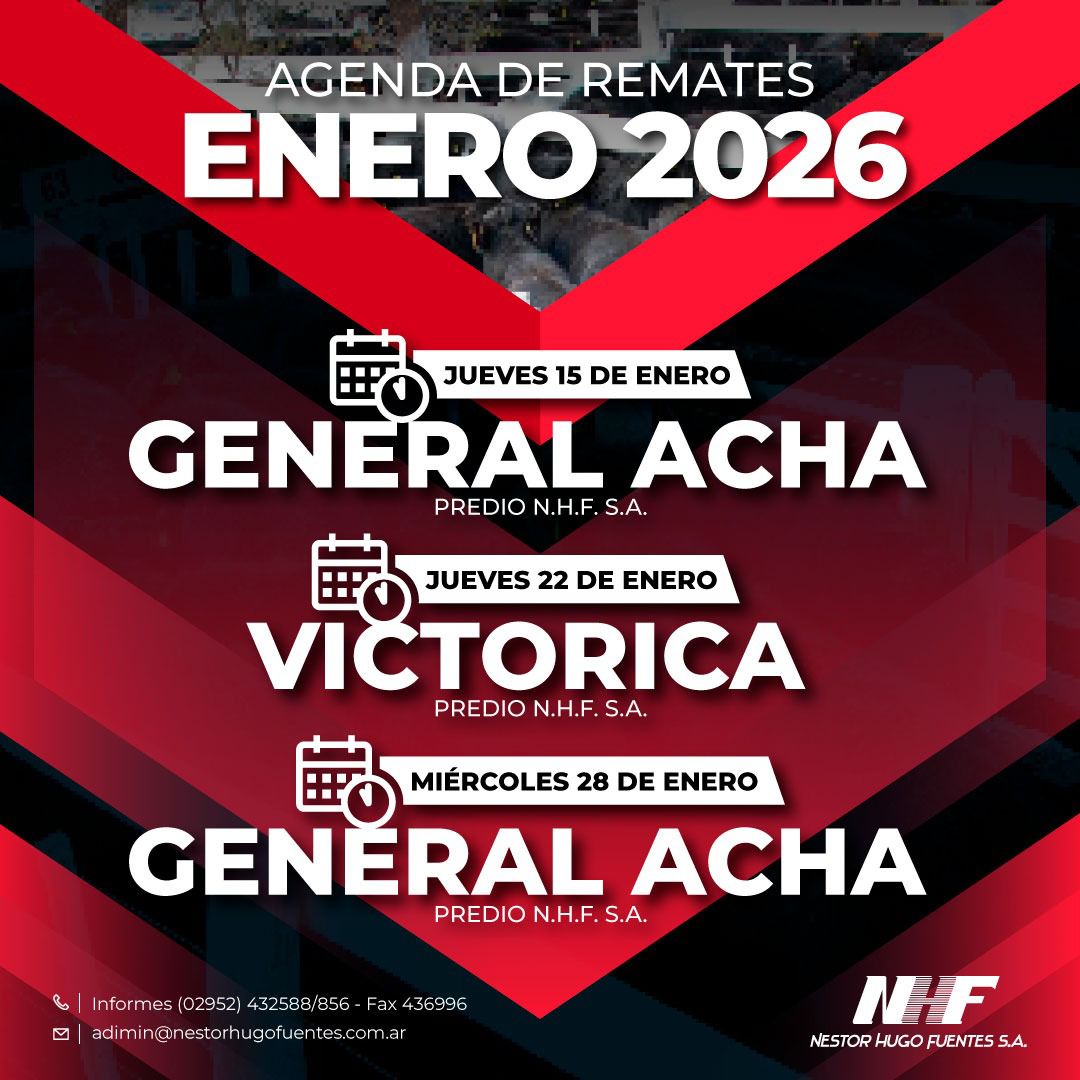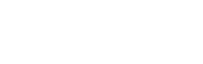Una obra que recupera saberes pone rostro a sus guardianes y reconstruye la historia social de las plantas aromáticas y medicinales en la región.
Detenerse. Mirar. Oler. Tocar. Preguntar. En un mundo que exige velocidad y productividad, ese simple acto de frenar parece, muchas veces, un gesto de rebeldía. Sin embargo, basta caminar un sendero serrano, atravesar un monte o recorrer el propio patio para advertir que la pausa puede convertirse en revelación. Porque en cada hoja, cada flor y cada aroma de las plantas que habitan nuestro territorio se esconden historias milenarias, vínculos profundos con la vida cotidiana y un legado cultural que atraviesa generaciones.
Así lo propone “El murmuro de las plantas, lo que nos dicen a través de su gente”, una obra que combina investigación científica, memoria colectiva y un exhaustivo relevamiento etnobotánico sobre las plantas aromáticas y medicinales (PAM) del norte de San Luis y el sur de Córdoba. Fruto de más de una década de trabajo, el libro recopila saberes ancestrales, prácticas cotidianas, usos domésticos y conocimientos transmitidos de boca en boca por los pobladores de parajes rurales.
Editada por la Universidad Nacional de San Luis y el INTA, la publicación de 238 páginas tiene como autores a Carolina Galli y Oscar Risso de la Agencia Concarán del INTA, y Alejandro Suyama y Ariana Posadaz de la Facultad de turismo y Urbanismo de la UNSL.
El prefacio de la obra invita a una experiencia sensorial y emocional. Observa que, aunque convivimos a diario con la vegetación, pocas veces nos preguntamos por qué esas plantas están allí, qué historias arrastran o qué lazos tejen con nuestra existencia. Las plantas, describe, llevan millones de años evolucionando y, en sus genes, guardan no solo su historia, sino también la nuestra.
El monte serrano, con su diversidad de alturas, colores, texturas y aromas, es parte esencial de la identidad territorial. Y entre toda esa riqueza, las plantas aromáticas y medicinales ocupan un lugar especial. No solo por su abundancia, sino porque su presencia está profundamente arraigada en la memoria afectiva de la población, desde el mate saborizado con peperina hasta el yuyo para el dolor de panza, desde la jarilla para las escobas hasta los remedios caseros que acompañan a cada familia desde tiempos remotos.
Estas prácticas, transmitidas por abuelos, madres, vecinos o curanderos, conforman un acervo que resiste al paso del tiempo. Pero también revelan la sabiduría invisible que perdura en los pobladores rurales, donde el conocimiento no nació en las aulas sino en la observación paciente, el trabajo cotidiano y la relación espiritual con la naturaleza.






El libro no solo busca identificar especies, sino reconstruir el entramado social, económico y ambiental que rodea a las PAM. Sus autores ofrecen un recorrido sensible y riguroso por las comunidades que habitan los parajes de Las Chacras, Los Lobos, Potrerillo, Bajo Veliz, Carpintería, Cerrito Blanco, Punta del Agua, Pasos Malos y el Valle del Conlara, entre otros.
A través de entrevistas profundas y caminatas serranas, se recuperan relatos que de otro modo se perderían en el olvido. La investigación revela, además, el enorme valor cultural y simbólico que los yuyos poseen para los habitantes locales, quienes los consideran parte esencial de su identidad.
El texto subraya también la compleja historia de la mercantilización de las plantas aromáticas, un fenómeno que transformó el paisaje social y económico de la región. Desde fines del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril y el auge de bebidas aperitivas como la Hesperidina, hasta el gran proceso de industrialización posterior a la Segunda Guerra Mundial, las hierbas dejaron de ser exclusivamente un saber doméstico para convertirse en producto comercial.
En esa época, cientos de familias se volcaron a la recolección, especialmente tras el cierre de minas y el declive de la cosecha de maíz. Para muchos, el “yuyo” se convirtió en sustento económico. La localidad cordobesa de La Paz (15 kilómetros al norte de la Villa de Merlo) pasó a ser el epicentro nacional de la actividad, con herboristerías, acopiadores y empresas dedicadas a industrializar toneladas de hierbas como la peperina.
Sin embargo, el auge económico convivió con profundas transformaciones, como éxodo rural, urbanización acelerada, pérdida de saberes y, finalmente, la crisis de los años 90 y 2001, que destruyó la estructura productiva del sector y dejó a cientos de cosecheros sin sustento.
Yuyos, yuyeros y una identidad en disputa
La obra también se adentra en la carga simbólica de palabras como “yuyo” y “yuyero”. Para algunos, el término “yuyo” remite a hierba silvestre o “mala hierba”. Para otros, especialmente en la tradición serrana, es un símbolo de identidad cultural, un saber del territorio.
El testimonio de los pobladores muestra que ser “yuyero” no es solo recolectar, es saber observar, buscar, reconocer, cuidar, resembrar y transmitir. Un conocimiento que no se aprende en libros sino en la práctica y en la convivencia con el monte.
El nombre mismo del libro nace de una historia conmovedora. En una reunión con una recolectora llamada Mónica, su familia relató que su abuela Simplicia se comunicaba mediante un “lenguaje de antes”, una forma ancestral de expresión que en “chuncano” significa murmuro. Así definían no solo la manera de hablar, sino la forma en que las plantas “se comunican” con quienes saben escucharlas.
La segunda parte del libro presenta un catálogo de 98 especies aromáticas y medicinales, organizado con fichas técnicas que incluyen nombres populares y científicos, descripción botánica, hábitat y distribución, usos tradicionales, referencias científicas e históricas, pautas de conservación y estatus legal en Argentina.
Además, incorpora fragmentos literarios, fotos de gran calidad y un completo registro etnobotánico construido a partir de entrevistas a pobladores de la región. La obra permite así tender un puente entre ciencia y cultura popular, entre academia y territorio.
Los autores advierten un fenómeno que se repite en todos los testimonios: “ya no hay hierbas”. La disminución de las poblaciones naturales de peperina y otras especies responde a múltiples factores, como la cosecha excesiva, sequías severas, incendios, alambrados que impiden el acceso, expansión urbana y presión turística.
Este libro se propone como herramienta para revalorizar prácticas sustentables, promover la conservación y recuperar una mirada responsable sobre los recursos vegetales del monte.
Uno de los aportes más emotivos de la obra es “poner rostro” a quienes mantienen vivo este saber; hombres y mujeres que conocen cada recoveco del monte, que recuerdan dónde crece cada especie y cómo cuidarla, que aprendieron de sus mayores y transmiten ese conocimiento a las nuevas generaciones.
Su presencia en el libro no es decorativa, es un reconocimiento a los primeros custodios de la flora serrana.
“El murmuro de las plantas” es mucho más que un catálogo botánico. Es un libro que recupera memoria, visibiliza saberes negados, reconstruye la historia social de una actividad productiva que marcó a toda una región y rinde homenaje a quienes mantienen vivo el vínculo ancestral entre comunidad y naturaleza.
Su lectura invita a detenerse, a escuchar y a mirar con otros ojos el territorio. A entender que en cada yuyo hay ciencia, historia, cultura y, sobre todo, identidad.
La publicación es de acceso libre y gratuito y se puede descargar a través de https://repositorio.inta.gob.ar/…/20.500.12123/24156.