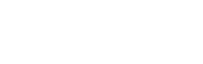Desde hace varios años, un grupo de investigadores del INTA San Luis, en articulación con el CONICET, lleva adelante una línea de estudios centrada en la ecología, dinámica de expansión y productividad del chañar (Geoffroea decorticans), una especie nativa cuya proliferación creciente en los campos semiáridos de la provincia representa un desafío para los sistemas ganaderos. A través de un enfoque multidisciplinario y con un fuerte componente de investigación aplicada, los especialistas buscan comprender los factores que favorecen su expansión, el impacto sobre la vegetación herbácea y las implicancias en el manejo sustentable del territorio.
La investigadora Ruth Rauber, referente del equipo técnico del INTA San Luis, explicó que esta línea de trabajo surgió a partir de la inquietud de los productores ganaderos de la región, quienes identificaron al chañar como un obstáculo para la productividad de sus campos: “En general, los productores lo perciben como algo negativo porque reduce la superficie útil de pastoreo y la calidad del forraje disponible. Por eso, nos propusimos estudiar qué sucede realmente debajo de estas isletas de chañar”.
Una de las primeras aproximaciones fue la caracterización del estrato herbáceo en 73 isletas distribuidas en campos del sureste de San Luis. El hallazgo principal sorprendió incluso a los propios investigadores: una notable heterogeneidad entre las isletas. “Ninguna era igual a otra, y en muchas de ellas encontramos una productividad muy alta de especies forrajeras palatables. En otras, en cambio, predominaban arbustivas poco útiles para el ganado. El resultado nos obligó a repensar la percepción generalizada sobre el chañar”, destacó Rauber.
Este descubrimiento dio lugar a estudios más detallados sobre la dinámica espacio-temporal de la vegetación, analizando cambios a lo largo del año, desde el centro de las isletas hacia la periferia, y comparando con el pastizal natural circundante. Paralelamente, el equipo comenzó a explorar el crecimiento del chañar a través de la dendrocronología, una técnica basada en el análisis de los anillos de crecimiento para estimar la edad y el ritmo de expansión de los ejemplares dentro de cada isleta.
Los investigadores también se preguntaron qué causas podrían estar impulsando la expansión del chañar en los últimos años. Una de las hipótesis más fuertes apunta al cambio en la frecuencia de los incendios rurales. “Los productores recuerdan que antes, el fuego controlado ayudaba a manejar el avance del chañar. Pero desde la sanción de la Ley de Bosques, que prohíbe en muchos casos el uso del fuego prescripto, se disparó su proliferación”, explicó Rauber.



A esto se suma el impacto del pastoreo intensivo, que al reducir la cobertura herbácea –particularmente las especies palatables– favorece la aparición de arbustivas que el ganado no consume, como el chañar. “El cambio de uso del suelo también estaría contribuyendo al proceso. Nuestro objetivo es entender estos patrones desde la ecología para ofrecer herramientas concretas de manejo”, subrayó.
Actualmente, el equipo del INTA está trabajando con una gran base de datos aún en etapa de análisis. Incluye ensayos de productividad del estrato herbáceo dentro y fuera de las isletas, estudios sobre la estructura de las comunidades vegetales y su variabilidad interanual, además de evaluaciones sobre la incidencia de la luz solar en la biodiversidad de cada isleta. “La cantidad de luz que llega al suelo es clave: en las isletas más densas, donde la copa del chañar impide el ingreso de luz, se generan comunidades muy distintas a aquellas donde el follaje es más abierto”, detalló Rauber.
La investigadora también participa de una capacitación intensiva sobre Google Earth Engine, una plataforma para el análisis de imágenes satelitales que permitirá estudiar la dinámica regional del avance del chañar, completando así una visión macro del fenómeno que complemente los estudios a campo.
Una amenaza en las sierras
Más allá del chañar, Rauber también lidera una línea de investigación sobre la invasión de pinos exóticos en las sierras de San Luis, en colaboración con investigadoras del CONICET en Bariloche, expertas en ecología del fuego. “Estamos caracterizando cómo cambian la estructura vegetal y el comportamiento del fuego en sitios invadidos por pinos en comparación con los pastizales naturales. Lo que vemos es preocupante: al tener resina, el fuego en zonas con pino es mucho más intenso, de mayor duración y con más calor liberado que en áreas nativas. Si esta invasión continúa, podría convertirse en un factor de riesgo crítico para los incendios en la región”, advirtió.
Este trabajo incluye la evaluación del componente de brosa (hojarasca y materia seca acumulada) y su inflamabilidad, tomando muestras tanto en San Luis como en Bariloche. “Estamos viendo diferencias sustanciales que podrían tener consecuencias graves para el manejo del fuego en áreas serranas”, agregó.
El trabajo que desarrolla el equipo de INTA San Luis representa un valioso aporte científico y territorial para abordar una problemática compleja que combina ecología, producción, manejo del fuego y conservación. El conocimiento generado no solo busca comprender los ecosistemas en transformación, sino también aportar soluciones concretas y sustentables para productores y tomadores de decisiones.