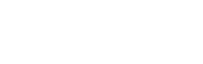El Censo Nacional Agropecuario 2018 revela una radiografía crítica del sector rural en San Luis, donde la ganadería domina el uso del suelo, pero la tierra, el capital y el conocimiento se concentran en pocas manos.
Con baja tecnificación, escasa organización y una preocupante falta de recambio generacional, el informe del INTA llama a repensar políticas que equilibren eficiencia productiva con justicia social.
El Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA) se constituyó como un punto de inflexión para el conocimiento profundo del campo argentino. En la provincia de San Luis, el informe especial “Territorio y Producción”, elaborado por el INTA La Pampa-San Luis, ofrece una radiografía detallada y contundente del sector agropecuario local, especialmente de su matriz ganadera, que predomina sobre el uso del suelo. Lejos de ser solo un compendio estadístico, el relevamiento se presenta como una herramienta crítica para interpretar dinámicas estructurales, desigualdades históricas y potencialidades emergentes del agro puntano. Sus autores son Juan Pablo Fili, Romina Iacovino, Guillermo Mas, Juan Froment Diego Celdrán.
De las 5.086 explotaciones agropecuarias (EAP) censadas en la provincia, el 84% del suelo se destina a pasturas y montes naturales, lo que revela el carácter eminentemente ganadero del territorio. Esta orientación productiva se acentúa en departamentos del sur y oeste como Dupuy y Ayacucho, donde el rodeo bovino encuentra su hábitat principal. Sin embargo, el dato más impactante es el nivel de concentración: apenas el 4% de las explotaciones concentra más del 50% del total de cabezas de ganado bovino de San Luis. Es decir, mientras miles de pequeños productores trabajan con rodeos acotados y recursos limitados, un puñado de grandes establecimientos controla el grueso del capital ganadero.
Este modelo extensivo, con bajo nivel de tecnificación y escasa integración a cadenas de valor, revela un campo dual: por un lado, una ganadería empresarial con infraestructura, escala y acceso a mercados; por otro, una mayoría de unidades productivas familiares o mixtas, muchas veces destinadas a la subsistencia o a circuitos comerciales reducidos.
El informe señala un fenómeno estructural que condiciona toda la actividad agropecuaria: la concentración de la tierra. Aunque el 60% de las EAP tiene menos de 500 hectáreas, estas apenas acceden al 7% de la superficie productiva. En contraste, el 16% de las explotaciones —las más grandes— controla el 76% del suelo censado. Este patrón de distribución desigual no solo refleja un problema de equidad, sino que también limita las posibilidades de aplicar políticas públicas eficaces. Los pequeños y medianos productores, muchas veces excluidos del acceso a tierra en propiedad, operan bajo esquemas de alquiler o aparcería que los deja en situación de vulnerabilidad e impide inversiones de largo plazo.






La ganadería puntana enfrenta serios desafíos estructurales. Solo el 5% de las explotaciones aplica algún tipo de tecnología de precisión, y apenas el 4% utiliza sistemas de riego tecnificado. En el ámbito ganadero, la implementación de registros sanitarios o reproductivos es muy limitada, salvo en los grandes establecimientos. Además, apenas el 23% de las EAP recibió algún tipo de asesoramiento técnico en los últimos dos años. Esta carencia de acompañamiento profesional restringe la adopción de mejoras genéticas, sanitarias o de manejo, perpetuando bajos rendimientos y márgenes estrechos.
Uno de los puntos críticos del informe es la informalidad en la gestión: solo el 16% de las explotaciones lleva registros económicos formales. Sin datos sistematizados, resulta complejo planificar, acceder a crédito o implementar estrategias comerciales eficientes.
El perfil de los titulares agropecuarios revela tendencias preocupantes. Más del 30% tiene más de 65 años y solo el 8% es menor de 39. Este dato pone en evidencia la falta de recambio generacional en el campo, una situación que compromete la continuidad del conocimiento productivo y frena la innovación.
La brecha de género también es notoria: el 69% de los titulares son varones y solo el 16% son mujeres. Además, el 16% de los productores no tiene ningún nivel de instrucción formal, y apenas el 15% alcanzó estudios terciarios o universitarios. Este déficit educativo impacta directamente en la capacidad de gestión, adopción tecnológica y acceso a mercados o financiamiento.
Aunque solo el 11% de la superficie agropecuaria se dedica a cultivos, el CNA 2018 detecta una doble dinámica agrícola. Por un lado, una agricultura tradicional, basada en soja, maíz y trigo, concentrada en el centro-sur de la provincia —especialmente en Pedernera, Chacabuco y Dupuy—, zonas favorecidas por la infraestructura y la cercanía a centros logísticos. Por otro lado, emergen cultivos no tradicionales como almendros, nogales, olivos y huertas hortícolas, que empiezan a ganar espacio en zonas del norte y oeste.
Estas producciones, de alto valor agregado, representan una oportunidad para diversificar la economía rural, generar empleo y promover arraigo, especialmente en pequeños productores. Sin embargo, enfrentan múltiples desafíos: escaso acceso al riego, baja escala, falta de técnicos especializados y mercados poco estables.
La estructura organizativa del agro puntano presenta grandes debilidades. Apenas el 17% de las explotaciones está asociada a cooperativas o asociaciones civiles. Esta baja participación limita la capacidad de negociación, el acceso a insumos en condiciones favorables y la posibilidad de defender intereses comunes.
En el plano financiero, solo el 29% accede a entidades bancarias o sistemas formales de crédito. El resto debe recurrir a mecanismos como préstamos personales o tarjetas, que no se ajustan a los ciclos productivos y resultan costosos e ineficientes. Esta situación impide inversiones clave y acentúa las diferencias entre productores capitalizados y aquellos que operan con recursos mínimos.
El informe del CNA 2018 propone una lectura integral del agro puntano, reconociendo su heterogeneidad. A diferencia de los censos anteriores, esta edición incluye variables sociales, económicas y tecnológicas que permiten entender el agro como una red compleja de actores, prácticas y territorios. La agricultura familiar, que constituye una parte sustancial del entramado productivo, debe ser atendida con políticas específicas que contemplen su lógica y limitaciones.
Desde el acceso a tierras hasta la inclusión financiera y el acompañamiento técnico, el desafío es construir un modelo que combine eficiencia con equidad. Como resume el documento: “la heterogeneidad estructural del agro sanluiseño requiere políticas diferenciadas, capaces de fortalecer a los más pequeños sin desalentar la inversión productiva en los más grandes”.