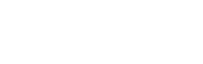Después de más de dos horas de analizar la realidad de los pueblos pre existentes de nuestro país y de Latinoamérica, la coincidencia entre los participantes fue total: Hay que tener un ministerio nacional indígena, cuya conducción esté a cargo de los propios pueblos originarios. En la actualidad hay muchas leyes que dicen proteger los derechos pero en la práctica poco se cumplen.
La riqueza que tienen los conversatorios que organiza la nación pre existente Huarpe Pinkanta de San Luis, es que se van tratando diversos temas que tienen a los pueblos originarios como protagonistas, hasta que desembocan en las conclusiones – síntesis. Éstas permiten visualizar los núcleos centrales que posibilitarían desatar los nudos que no les permiten ejercer con libertad sus derechos.
El sexto «Conversatorio de saberes de los territorios indígenas de América del sur y México», que se realizó el viernes, es una actividad promovida y puesta en práctica por el pueblo nación pre existente Huarpe Pinkanta de la provincia de San Luis, del que participan representantes de pueblos originarios de nuestro país y de toda Latinoamérica. Se derivan del congreso virtual mantenido durante los días 21 y 22 de julio entre 34 pueblos.
El viernes 14 compartieron experiencias la representante del pueblo Yanakuna, del Cabildo Indígena de Cali, Colombia, Adriana Anacona Muñoz y Jimmy Alberto Sevilla; Cuni Arnedo, del pueblo diaguita, de Catamarca; Rita del Valle Cejas, representó al pueblo Kilmes, de Tucumán; Eduardo Barreto, del pueblo Guaraní, de Buenos Aires; Roberto Nancucheo, del pueblo mapuche, de Mendoza y los hermanos Tulián, del pueblo Comechingones, de Córdoba.
La metodología que se emplea en los encuentros virtuales consiste en una coordinación desde San Luis a cargo del ompta Roque Miguel Gil, que emite una pregunta en lo que se denomina «círculo de fuego» y ésta es respondida por cada uno de los participantes en la ronda.
El conversatorio se emite a través de Facebook Live y a través de la onda de 104.1 Radio Rebelde de la ciudad de San Luis. La coordinación técnica está a cargo de Claudia Balladares desde Buenos Aires y la temática es responsabilidad de Claudia San Martín, en representación del pueblo Huarpe Pinkanta de San Luis.
Para Eduardo Barreto, del pueblo Guaraní, sería «importantísimo tener en la Argentina un ministerio indígena, para lo cual debiéramos reestructurar y cambiar la Ley 23.302».
En segundo lugar estimó que se debe contar con «nuestra propia orgánica, nuestra propia identidad política, armar nuestros propios desarrollos políticos territoriales».
Cuni Arnedo, de la comunidad diaguita de Catamarca, por su parte, sugirió que el espacio para hablar durante el conversatorio sea limitado para que «podamos escucharnos todos y que no queden algunos hermanos sin dar su testimonio». Planteó, además, poder tener contactos en privado, más allá de este diálogo público, así cuando se llegue a esta instancia ya se tengan pulidos los detalles.
La propuesta de los hermanos Tulián, de los comechingones de Córdoba, fue concordante con el representante del pueblo guaraní: Necesitamos contar con un ministerio de asuntos indígenas, que podamos tener voz y dentro de esto es importante que estamos vivos, pre existentes y con identidad territorial; dentro de ésta están los derechos de la madre tierra y el tema de los centros sagrados y patrimonios culturales».
En segundo término, propuso que se sostenga el «buen vivir, es decir el derecho y el desarrollo de la salud y la educación».
Rita Cejas, de los Quilmes, acordó con sus pares que es necesario que se arme un ministerio indígena, con gente de los pueblos originarios que los administre. «Hay demasiadas leyes, pero no se aplican para nosotros».
«En este momento lo que más necesitamos -dijo- es que nos reconozcan nuestros territorios y nuestro sentir».
Adriana Anacona Muñoz, de la comunidad Yanakuna de Colombia, considera que la academia debe tener «mayor escucha y reconocimiento a nuestros conocimientos, a nuestras narrativas, garantizar el respeto».
«Creemos que se deben registrar y respetar los procesos políticos organizativos de los pueblos originarios, tanto en la ciudad como en el ámbito rural y que se amplíe la discusión entre nosotros mismos, inclusive normativamente, de tierra, territorialidad, teniendo en cuenta que hay normativas que dan derechos, pero a su vez nos restringen en nuestra expresión cultural», subrayó la representante Yanakuna.
Adriana Anacona Muñoz, del pueblo Yanakuna
Adriana Anacona Muñoz, responsable de relaciones internas y externas del pueblo Yanakuna de Colombia, recordó al comunicador Abelardo Riz, del pueblo Nasa, de Corinto, quien es una víctima más de los asesinatos que comete la fuerza pública en ese país. Hay una larga lista de líderes de organizaciones sociales, campesinas e indígenas que mueren por crímenes cometidos por el Estado a cargo de Ivan Duke.
Esa situación está invisivilizada por los grandes medios de comunicación de Latinoamérica. Inclusive, si se busca por las redes el asesinato relatado por Adriana, no se encuentra. «Hacemos un llamado para que se termine el asesinato sistemático de los líderes sociales en nuestros país», dijo.
En una de sus intervenciones habló sobre la educación. Como punto de partida planteó la necesidad del respeto por el otro como un aspecto fundamental. «Del otro que es distinto en pensamiento y en corazón. Este es uno de los ejes del conflicto armado de este momento, basado en el racismo», afirmó.
En el hilo conductor de su discurso, dijo que ese racismo cultural se manifiesta en las políticas gubernamentales. «Para nosotros como pueblos indígenas una de las apuestas más grandes que tenemos es el reconocimiento de la territorialidad».
«Pensar el desarrollo también es poner en cuestionamiento no sólo cómo se defiende y se atiende el territorio, sino cómo se vive y se expresa la territorialidad. Colombia es uno de los países de mayor desplazamiento forzado, por eso muchos indígenas habitamos en la ciudad: Llegamos obligados y vivimos acorralados».
Consideró esencial que se junten los pueblos indígenas que viven en la ruralidad y en la ciudad. «Es esa unión la que nos va a permitir trabajar en la pervivencia cultural y física».
Cuando de cifras se trata, Adriana ilustró que el pueblo Yanakuna está integrado por unas 45 mil personas, en seis departamentos; 31 cabildos, cuatro de ellos en contexto de ciudad. Sólo en Cali viven más de 1800 familias. En síntesis, somos miles de personas que «nos reconocemos como población Yanakuna. Mantenemos un contacto permanente con el territorio de origen, que es el macizo colombiano y la ciudad».
Al pensar el desarrollo explica que no se puede desprender de la raíz ancestral, sino todo lo contrario. Se suma a ello la educación, que «estará centrada en las prácticas ancestrales que fortalecemos o recuperamos en la ciudad».
Explicó que en Colombia cuentan con una nutrida normatividad que salvaguarda los derechos de los pueblos indígenas, pero que esa formalidad en los papeles no se traduce en los hechos cotidianos, dado que, por ejemplo en la educación, a los niños en la ciudad los obligan a hablar el castellano y adoptar las costumbres que no son aprendidas en la comunidad originaria.
Consideró también como fundamental que se defiendan las conquistas que hasta el momento han obtenido y que se deben exigir a los diferentes estados, ya sea nacional o departamental (así se los denomina a lo que llamamos provincias en Argentina) o de alcaldías. «Debemos exigir que lo ganado no sea desbaratado o desmantelado por parte de gobiernos que parecen ser incluyentes, pero no lo son».
Destacó el espacio del conversatorio porque le permite conocer lo que ocurre en cada lugar, con sus particularidades. «Hay que aferrarse a la historia, a lo ganado. Cuando hablamos de normas, se interpretan, pero se interpretan de acuerdo con el contexto histórico y a esas normas hay que conocerlas junto con la historia porque si no, nos imponen otro modo de actuar», sentenció Adriana.
Rita Cejas, de la comunidad Kilmes de Tucumán
El relato de Rita Cejas, del pueblo Kilmes de Tucumán, estuvo enfocado en la necesidad de que no se pierda la lengua «cacán», la primera que hablaron los pueblos Quilmes, que no sólo fueron despojados de su territorio, sino también de su lengua. El esfuerzo para que no sea declarada lengua muerta es muy grande, dado los escasos medios y personas que disponen. «Para mí es indispensable que el cacán viva», afirma.
Al recordar cómo fue el proceso de desintegración del pueblo, Rita comentó que en el año 1666 «comenzó la llevada del pueblo a diferentes lugares». Se prohibió la lengua. Y para ello se llevaron a los niños a los conventos, donde fueron educados en la religión católica.
En esta época les ocurre similar. Rita, cuando niña, fue llevada a un convento, pero su abuela le recordaba siempre que había nacido como una mujer de medicina. «Hablo perfectamente el cacán. Está declarada como lengua muerta, pero el cacán vive en la sangre de cada uno de los que pertenecemos al pueblo indígena».
Desde el año 1700 les impusieron la lengua quechua y posteriormente el español. En ese espectro de dominación tampoco podían llamar a sus niños con nombres en cacán. Aún en esta época tienen serios problemas. Rita comentó de un hecho ocurrido en la ciudad de Cafayate, en Salta, porque les seguían prohibiendo el uso de sus nombres. Debieron recurrir a instituciones gubernamentales de la Nación para poder designar a sus hijos con nombres originarios.
Explicó en su relato que la lengua Cacán se transmitía de abuela a nietas. No de madres a hijas. En la actualidad eso es imposible, dado que los niños permanecen de lunes a viernes en las escuelas donde aprenden el idioma, la cultura, la historia de nuestro país y no acceden a su propia lengua o cultura.
En el territorio estuvieron dando clases de cacán, pero a poco de andar, les fue cortado el proceso dado que «quieren imponer el quechua porque es más fácil, pero esa no es nuestra lengua».
Relató que a diferentes comuneros del pueblo los desalojan, les queman las viviendas, los sacan de la ruralidad porque dicen que esas tierras no son de ellos. Una realidad que se extiende por todo el norte de nuestro país: a los verdaderos dueños de las tierras los despojan.
Rita realiza su análisis desde su instrumentación como antropóloga. «Mi abuela me envió a estudiar para que pudiera dialogar con los blancos. Fueron años en los que lloré mucho. Pero volví y sigo con mi cultura que me transmitieron mis ancestros. hago todas las ceremonias, todos los pagamentos, hablo el cacán con los míos y les enseño que este es el tiempo que el varón también tiene que volver a hablar la lengua».
Como los testimonios que se han expuesto en esta crónica siguieron los otros. Desde El Semiárido seleccionamos los de estas dos mujeres porque los consideramos superlativos. El espacio del conversatorio conforma un diálogo intercultural entre los pueblos originarios de gran riqueza, por los aportes que cada representante realiza al comentar detalles de la vida de sus comunidades.
La sesión completa la puede visualizar en este link:
https://www.facebook.com/orgpinkanta/videos/316883306103761